¿Se puede despreciar la violencia, y a la vez, disfrutar de ella?
 Matar en un juego es fácil. Miras tras una pantalla, como si una ventana te separase del mundo y respondes con hostilidad, porque al fin y al cabo, es la forma más común de interactuar en el medio. Observas cómo tu enemigo cae, decenas de ellos, incluso centenas, y jamás te preocupas sobre quiénes son, por qué lo hacen o si de verdad se lo merecían. Es divertido, hasta sonríes, comentas lo increíble que ha resultado y, si puedes, guardas un recuerdo de esa escena con una captura de vídeo para subirla a la red y demostrarles a todos tu habilidad. Apagas la consola, te haces la comida, te sientas y mientras comes enciendes la televisión para conectar de nuevo con el mundo. Crímenes, guerras, odio y violencia, así que tuerces el labio y niegas en la cabeza. El mundo está loco, se matan unos a otros bajo un dogma estúpido que glorifica sus actos. Todos los días muere alguien, en todas partes, pero parece que solo se nos permite llorar a aquellos que nos dicen que lloremos. Estamos sedados contra la violencia, siendo incluso más común que un acto tan natural como el sexo. Entonces te asalta una pregunta; una estupidez, casi. ¿En qué momento la simple idea de la violencia cobra un significado distinto dependiendo del contexto? ¿Cómo un acto tan atroz como el dañar a otros, incluso arrebatarles la vida, puede provocar orgullo y diversión? Es en esa dualidad en la que conviven nuestro civismo y nuestros deseos más oscuros, a menudo reprimidos, a la que se asoman algunos y nos preguntan si de verdad nos conocemos. Y una de esas personas es Yoko Taro, creador de sagas como Drakengard y NieR.
Matar en un juego es fácil. Miras tras una pantalla, como si una ventana te separase del mundo y respondes con hostilidad, porque al fin y al cabo, es la forma más común de interactuar en el medio. Observas cómo tu enemigo cae, decenas de ellos, incluso centenas, y jamás te preocupas sobre quiénes son, por qué lo hacen o si de verdad se lo merecían. Es divertido, hasta sonríes, comentas lo increíble que ha resultado y, si puedes, guardas un recuerdo de esa escena con una captura de vídeo para subirla a la red y demostrarles a todos tu habilidad. Apagas la consola, te haces la comida, te sientas y mientras comes enciendes la televisión para conectar de nuevo con el mundo. Crímenes, guerras, odio y violencia, así que tuerces el labio y niegas en la cabeza. El mundo está loco, se matan unos a otros bajo un dogma estúpido que glorifica sus actos. Todos los días muere alguien, en todas partes, pero parece que solo se nos permite llorar a aquellos que nos dicen que lloremos. Estamos sedados contra la violencia, siendo incluso más común que un acto tan natural como el sexo. Entonces te asalta una pregunta; una estupidez, casi. ¿En qué momento la simple idea de la violencia cobra un significado distinto dependiendo del contexto? ¿Cómo un acto tan atroz como el dañar a otros, incluso arrebatarles la vida, puede provocar orgullo y diversión? Es en esa dualidad en la que conviven nuestro civismo y nuestros deseos más oscuros, a menudo reprimidos, a la que se asoman algunos y nos preguntan si de verdad nos conocemos. Y una de esas personas es Yoko Taro, creador de sagas como Drakengard y NieR.
No hay muchos juegos que se atrevan a hacer responsable al jugador de sus propios actos. Hay un miedo atroz a que nos sintamos mal por matar, a que esa capa de pintura con la que se glorifica la violencia se resquebraje y muestre la asquerosa e incómoda realidad de que, al fin y al cabo, estás matando algo. No es real, por supuesto, pero la simple idea de que seamos capaz de justificar la violencia como algo divertido se me antoja, en ocasiones, como algo crudo. Yoko Taro ha basado siempre su narrativa en demostrar cómo el jugador es capaz de hacer lo que sea tapando simplemente el sol con un dedo, ocultando parcialmente la información para que crea que sus actos están llenos de heroicidad solo porque alguien nos asiente con cierta compasión cuando buscamos un motivo. Porque cuando la violencia se produce sin ningún contexto, cuando alguien se recrea en la naturaleza oscura del ser humano y nos muestra una muerte de una forma menos dramática, nos llevamos las manos a la cabeza y desencajamos los ojos como si eso fuese antinatural.

Recuerdo el lanzamiento de Hatred con bastante claridad. Los periódicos digitales lanzándose contra él y catalogándole como el juego más violento que habían visto. En aquel momento yo mismo me vi alzando el puño al cielo y aclamando que aquello era inmoral, pero el tiempo deja ver las cosas con una nueva perspectiva y reduce el asunto tanto, que resulta estúpido. El propio creador del juego se pronunció ante las acusaciones de que la violencia era injustificada, declarando que no necesitaba justificación alguna porque la violencia es injustificable. Jaroslaw Zielinski, cabeza de Destructive Creations, escupió contra nuestros inquebrantables principios y nuestra máscara cívica y pacífica para demostrarnos que, en realidad, nuestros principios no eran tan férreos como pretendíamos mostrar y que son mucho más endebles y quebradizos de lo que nos gustaría. Aunque correcto, su mensaje fue tan agresivo que pronto se creó una tendencia contraria y el juego fue repudiado, pero Yoko Taro tenía el mismo mensaje que dar y mucho más talento y elegancia para transmitirlo.
Recuerdo la primera vez que comencé NieR: Automata, la música atronadora, los YorHa asaltando formas de vida mecánicas invasoras, cómo el aspecto humano de los androides me hacía, por puro especismo, ponerme de su lado mientras no sentía ningún tipo de conformidad con las máquinas y sus aspectos mecánicos y artificiales. Matas, porque es fácil y divertido. Solo dos botones y 2B se mueve como una artista marcial. Las luces, la elegancia, todo eso ciega cualquier juicio ya que, al fin y al cabo, la humanidad debe volver a su hogar. Lo han perdido todo y nosotros somos la avanzadilla mientras el eslogan “Glory to Mankind” suena una y otra vez en cada contacto, mensaje o personaje con el que hablamos. La misión acaba con éxito, me sueltan en el mundo abierto y cuando avanzo hasta una máquina no me ataca.
Camino a su alrededor, frunzo el ceño, “¿por qué no me ataca?“. La máquina mira al cielo, curiosa, silenciosa y hasta infantil. Pienso que algo va mal, así que la mato. Nadie me ataca, el resto de máquinas caminan por el prado con tranquilidad, no parecen hacer daño a nadie a pesar de que el campamento está relativamente cerca. Golpeo a una máquina. Lo hago porque son mis enemigas; el enemigo debe tener una actitud agresiva hacia a mí, por eso son enemigos, porque nos confrontan. Ahora sí, reacciona y me ataca, pero solo es una respuesta básica a una acción agresiva. Dejo de atacarlas, incluso siento incomodidad con la simple idea de atacarlas, no me están haciendo daño, y de alguna forma me siento bien porque les estoy dando la oportunidad de vivir. Me siento como si sus insignificantes y débiles vidas estuviesen en mis manos con la certeza de que si apretase un poco, estas que desquebrajarían. No hay contexto alguno para matarlas, pero no por ello dejan de ser el enemigo.
Aún así, cuando el juego me da pie lo hago sin contemplaciones. Entro en el bosque y allí sí se muestras agresivas, incluso en pequeños batallones, así que acabo con ellas y disfruto del espectáculo. Resulta sencillo, incluso encuentro cierta similitud entre cómo funcionan los YorHa en el combate y yo como jugador: sienten placer combatiendo, yo también; solo necesito una excusa para hacerlo. Una mínima excusa, un mal movimiento y soy el primero en lanzarme a ellos. Pero el juego avanza, y tras la primera vuelta, vuelvo al mismo lugar. Esta vez encarno a una máquina, una que intenta despertar a su hermano muerto. Me incomoda, aún más cuando 9S parece contemplar la escena con cierta sorna, pero no puedo quitarme de la cabeza que esa máquina tiene una identidad. No es un pelele al que matar, no produce un sonido genérico, no cae y desaparece. Es la misma escena, pero el concepto cambia por completo.
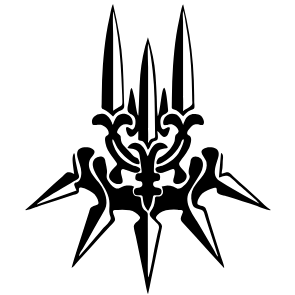
Yoko Taro decide dejar de tapar el sol con el dedo índice, y ahora, iluminados por él somos conscientes de que nunca hemos sido salvadores, si no verdugos. ¿La cantante de ópera antes sin nombre?, en esta ocasión luce el nombre de “Simone” sobre su barra de vitalidad, y donde antes solo había estruendo y espectacularidad, ahora hay escenas de un amor no correspondido, de una pena arraigada en el corazón frío de una máquina que solo quería ser amada y que fue apartada. Ya no estás matando a una máquina, no es algo genérico, son seres vivos.
Y entonces deja de ser fácil matar. No lo es cuando descubres que las máquinas del bosque vivían pacíficamente antes de llegar tú, que solo intentan proteger a su rey, pero sobre todo, cuando descubres que nunca existió una humanidad por la que luchar. Desapareció, y como autómatas, simplemente matábamos porque necesitábamos una razón por la que seguir adelante. Porque si no hay un contexto, ¿qué sentido tiene aplicar la violencia? ¿Acaso hay algún contexto en el que deba ser divertida la violencia?, ¿no es el simple hecho de considerar la violencia como algo divertido, atroz y dañino? A diferencia que Jaroslaw Zielinski, Yoko Taro ni siquiera nos pregunta sobre ello, simplemente se sienta a observar cómo el jugador reflexiona sobre sus actos y cómo, quizás, se da cuenta de que en muchas ocasiones decidió tapar el sol con un dedo para no descubrir cosas de sí mismo que jamás quiso saber.





