Vivir por y para morir
Videojuego y literatura mexicana, de forma dividida, siempre han coqueteado con la idea de la muerte. Les produce fascinación, les dota de creatividad, y las empuja hacia la búsqueda de nuevas fronteras. Por un lado, la literatura mexicana, desde su intervención en el criollismo con Rosario Castellanos, hasta el celebérrimo realismo mágico en el que campeó Juan Rulfo, busca la significación de la muerte desde un punto de vista metafórico; convierte la trascendencia de la misma, o sea, la presencia metafísica, en un elemento discursivo denso, que se puede encontrar, además de México, en gran parte de la obra de todos los países latinoamericanos. Cien años de Soledad recibe su pistoletazo de salida gracias al recuerdo de un futuro cadáver; Pedro Páramo convierte los espacios y sus habitantes en un refugio para el peso del tiempo, y desdobla y diluye unos con otros para hablar sobre el miedo mexicano disfrazado de valor; en Hombre Muerto, Horacio Quiroga ahondaba en la extensa relación que existía entre el gaucho y la mortalidad permanente de su entorno, el cómo salir a trabajar implicaba comprometerte con tu final. Por otro lado, el videojuego se ha acostumbrado a abordar la muerte desde un punto de vista más material. Un jugador no llora por la muerte de su personaje en un Dark Souls; no se siente conmovido por la caída de su imperio en Age of Empires, ni llora la pérdida de un compañero en Fallout New Vegas. Porque hemos sido entrenados para percibir a la muerte como una interrupción dentro de la experiencia, como un insulto a nuestras habilidades jugabilísticas, un mero llamamiento de atención que revela nuestra falta de compromiso para con los elementos lúdicos de la obra.
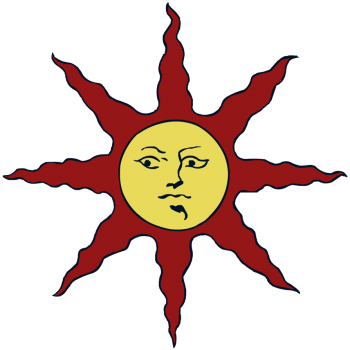
Con el paso de los años, esto se ha intentado corregir de forma más o menos precisa, sin que deje de ser dicho intento una celebradísima excepción. En Ico, nuestra relación para con Yorda es una que involucra mucha más sentimentalidad, porque no confiere a la chica un aura de herramienta inerte, aparte de la narrativa; en Dark Souls, Miyazaki justifica la muerte y resurrección del jugador a través del Lore del mundo (idea que se ve expandida en Sekiro: Shadows Die Twice); en Civilization se hace hincapié en el hecho de que el mundo no lo habitan números y cifras disfrazados de pixeles con aspecto de personas. Sin embargo, todos estos intentos parecen existir de forma aislada e inconexa, como si esos videojuegos fueran olvidados por la industria que los vio nacer, y a veces incluso por sus propios creadores. En Dark Souls, la muerte sigue suponiendo una fuente de frustración/aliento, que a lo mucho le quita sus almas al Latente, o le obliga a pasar por el mismo recorrido y lidiar con los mismos obstáculos; Fumito Ueda avanzó con su simbiosis de compañerismo, elevándola a lo alto del discurso en The Last Guardian, pero luego volteamos a ver el panorama, y a todos se les olvida que estas obras existen, y Fallout 4 o Bioshock Infinite nos presentan a un par de herramientas con una skin decentemente animada y pretenden que las llamemos compañeros. Existe, hablando a nivel general, un desprecio y una frivolidad preocupantes hacia la idea de la muerte como algo más que un obstáculo a superar, y a diferencia de la literatura de Hispanoamérica, cuyo legado cultural sigue vivo y cambiante en las letras contemporáneas, en el videojuego sólo podemos mencionar excepciones tristes que nos recuerdan lo mucho que se podría lograr.

Antes de radiografiar dos grandes excepciones que parten de la idea de la muerte como motor narrativo; hemos de definir en qué se alimenta la muerte como recurso discursivo a nivel metaficcional. Con la literatura, en palabras de Octavio Paz, se nos insinúa que la fascinación del arte mexicano (e hispánico en general) por la muerte, va aunado al terror que esta nos produce.
Esta misma simbiosis entre terror y valentía se puede ver reflejada en la actitud del jugador; el latente que entra a enfrentarse al alma de ceniza lo hace sabiendo que hay un alto riesgo de morir, y mientras dura el duelo, el temor a morir no le abandona nunca. Cuando cualquier emperador ve a un barco enemigo aproximarse a su centro de producción, el terror resuena en sus entrañas por la sola idea de perder su progreso y ver su defensa vulnerada a ataques de calibre superior. Si en una partida de Gwynt el comandante ve a un espía aproximarse hacia sus filas, será el temor el que tiña el carácter de sus decisiones a partir de esa jugada. Y de la misma forma que el mexicano/hispano, el jugador se sobrepone a este terror. El latente imbuye su espada en fuego, el emperador reúne a sus arqueros y, en posición de cuña, los aproxima a la costa; el comandante contrataca con su trabuquete hacia el bando contrario, y termina la partida antes que de el espionaje surta efecto entre sus tropas. Si este es el caso, ¿por qué entonces la muerte ocupa un lugar secundario dentro de estas historias? ¿Por qué su efecto depende más de la propia experiencia del jugador que de una búsqueda emprendida por el propio título? A estas cuestiones intentaré responder durante el desarrollo del texto.
La metáfora mecánica
 En primer lugar, abarcaremos al título que mecaniza de forma deliberada la olvidada mecánica de la muerte; la obra de Giant Sparrow, What Remains of Edith Finch. Es curioso, porque mientras tantos juegos preocupados en convertir a la muerte en un fail state, este título va a la contraria, y transforma a la muerte en un win state. Si en Dark Souls hay mecánicas especialmente diseñadas para evitar la muerte, si en Age of Empires hay estructuras para proteger a nuestro imperio del declive; si en Ico podemos intentar correr para evitar la perdición de sus protagonistas, las mecánicas de What Remains of Edith Finch dan un salto al vacío, tienen como propósito el encontrarse con la muerte.
En primer lugar, abarcaremos al título que mecaniza de forma deliberada la olvidada mecánica de la muerte; la obra de Giant Sparrow, What Remains of Edith Finch. Es curioso, porque mientras tantos juegos preocupados en convertir a la muerte en un fail state, este título va a la contraria, y transforma a la muerte en un win state. Si en Dark Souls hay mecánicas especialmente diseñadas para evitar la muerte, si en Age of Empires hay estructuras para proteger a nuestro imperio del declive; si en Ico podemos intentar correr para evitar la perdición de sus protagonistas, las mecánicas de What Remains of Edith Finch dan un salto al vacío, tienen como propósito el encontrarse con la muerte.
Esta filosofía de diseño está directamente relacionada con la narrativa del título y con el carácter de sus personajes.
La familia Finch, como los Buendía de Macondo, tienen una especie de maldición que los anexiona inevitablemente con la pérdida. Sin embargo, a diferencia de 100 Años de Soledad, aquí lo que dispara la infortuna de los Finch es, precisamente, su miedo a la muerte, y todas las acciones que toman para evitarla. Cuando los de Giant Sparrow deciden que llegó la hora de enfrentarse a la presencia negra, saben que no podría ser de otra forma que tirando por la tangente filosófica, más allá de las palabras y de las mecánicas. Si un miembro de los Finch va a morir, a diferencia de lo usual en los videojuegos y en la vida, no lo hace con temor, y en la mayoría de los casos, la abraza con un cariño escalofriante. Muchos de los minijuegos a los que nos enfrentamos con cada pequeña historia de los miembros de esta familia son ejercicios coloridos, llenos de poesía y de alegría videolúdica. No vemos a la conclusión como un páramo frío y oscuro tanto como una oportunidad para brillar y hacer que otros brillen. Al llegar el final de dicha historia, es probable que el jugador no interprete de forma inmediata la forma en que murió el personaje y, no porque el juego no sea claro con respecto a esto, sino porque se usa el acto de morir como un universal catalizador de la vida, porque el acto de morir dentro del juego en realidad no es lo que importa, sino lo que sucede antes de, el trayecto hasta llegar al fondo. Tal como afirmaba Paz en su Laberinto de la Soledad: “una Civilización que niega la muerte, acaba por negar la vida”. La familia Finch niega la muerte. La madre les prohíbe a sus hijos relacionarse con ella de cualquier forma posible; cierra a cal y canto los cuartos de los fallecidos, censura las historias de la abuela porque no quiere que estas se repitan, se les niega en general a los pequeños Finch la concepción de un final; y es esa misma ignorancia la que acaba por llevarlos, inevitablemente, al final.
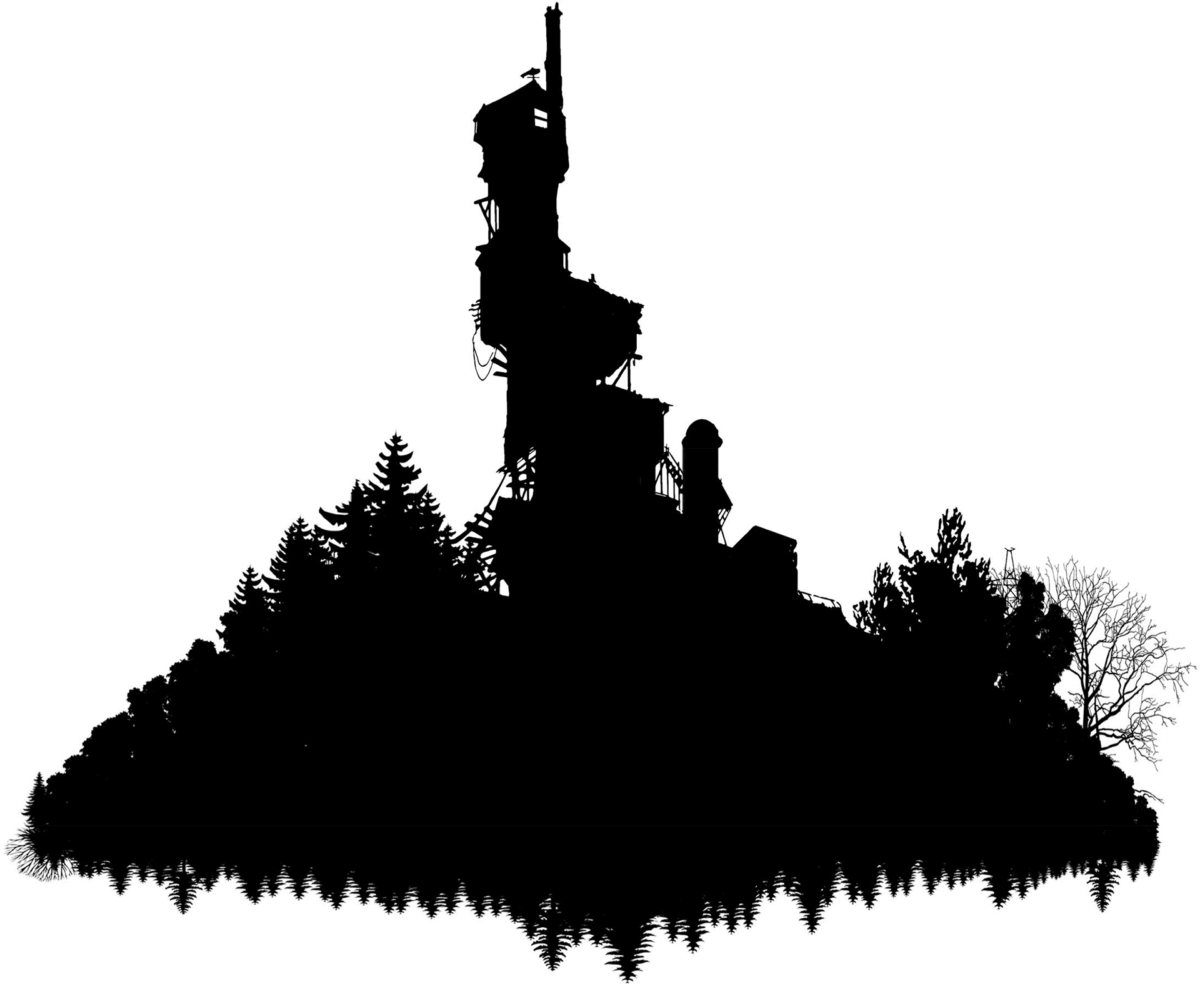
Como acto culminante y maniobra de subversión, Giant Sparrow nos regala un minijuego distinto. Uno en el que escuchamos (y leemos) la muerte de Edith, la protagonista, y el cómo esa muerte deviene en el nacimiento de una vida, la del nuevo miembro de los Finch, la última rama en este gran árbol, y que es consciente, junto con el jugador, de que ya hemos estado muertos una vez. Que antes de venir al mundo ya hemos conocido la inexistencia, y que no hay opción más sensata que saber que un día volveremos a ella. Y mientras caminamos de vuelta a nuestro hogar, de vuelta a esa casa que extiende sus salas hacia la noche; a esa morada en donde todos, tarde o temprano, acabaremos, no queda otra opción que disfrutar del camino. De experimentar, o de jugar a la vida.
Geografía metafísica en Kentucky y en Comala
En Pedro Páramo, existen dos Comalas, plegadas sobre sí mismas, la una con la otra. En primera, está el pueblo: “El color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan. Un Pueblo que huele a miel derramada”. En segunda, por debajo y por encima, el infierno: “Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del Infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija.” El pueblo se divide a cada paso, y entre sus grietas se escuchan los murmullos de quienes aquí han estado, o de quienes estarán. El tiempo y el espacio están rotos, como decía Juan Rulfo en aquella entrevista A FONDO de 1977. Las memorias y las presencias se enciman una sobre la otra, y el recuerdo da la mano a la sensación. Ésa misma atmósfera, psicoesfera, fue traducida a la perfección en 2013 de la mano de Cardboard Computer, con Kentucky Route Zero. Que la locación y el enfoque cambian, eso es algo lógico, porque el videojuego necesita construir sobre su propia silueta y delimitar sus mismos confines, y en el camino no deja de mirar atrás para rendir homenaje.

Mientras en What Remains of Edith Finch y el Laberinto de la Soledad se nos invitaba a afrontar la vida por su presencialidad, y la muerte era tocada como un vértice vibrante en la experiencia de la vida, aquí se va al momento después, cuando ya estamos del otro lado. En Comala y en Contla las apariciones son lo que queda, y se transportan y comunican entre los esqueletos arquitectónicos de las ciudades. En Kentucky sucede igual. Conway no deja de encontrarse nunca con espíritus e ilusiones, y llega un punto en el que se plantea si él mismo no es una aparición; porque cuando entramos en el laberinto psicogeográfico que se despliega ante nosotros, parecemos navegar una espacialización del tiempo, en el que cada tramo de carretera abarca un espacio específico del reloj. Baste con decir que una de las primeras pinceladas metafísicas del juego es un acto de ninguneo hacia el propio Conway, quien se encuentra en un sótano con un montón de fantasmas jugando a las cartas, fantasmas que lo ignoran y pasan de su voz, como si el auténtico espectro fuera él. Quizás lo sea, porque la narrativa de Kentucky Route Zero, al igual que la de Pedro Páramo, es densa como la noche, y no se detiene en ningún momento a dejarte interconectar puntos. Es un constante empuje hacia adelante, y cada empuje nos enfrenta a espejos en los que bailan pasado y presente, futuro y pasado, realismo y onirismo. Se juega también con las formas cubistas de la narrativa, que permearon especialmente a la literatura del boom. Una fragmentación del protagonismo que nos permite explorar a fondo la vastedad de los sucesos a los que asistimos. Si en un interludio de Kentucky, por ejemplo, nos desenvolvemos en un suceso que parece no tener ninguna conexión con la trama, más adelante en la historia volvemos a ese lugar, y vemos cómo ha cambiado, o cómo vamos a cambiarlo. De la manera en que la muerte del gran Pedro Páramo es la conclusión de la novela, su introducción representa el tiempo posterior a dicha muerte, cuando todo lo que queda de él son recuerdos desperdigados entre las briznas y las callejuelas de su pueblo. Esta narrativa distendida se puede apreciar incluso desde el principio del juego; cuando uno puede tomar cualquier capítulo que se le antoje y construir la historia desde ahí, a un ritmo propio, como le venga en gana.

Es esta forma de jugar con la convención de la muerte la que, en su día hizo grande a la literatura hispanoamericana, y que en la actualidad está haciendo florecer títulos como los mencionados. Que convierten sus mecánicas y sus escenarios en un símbolo hacia el final de la vida, y que no temen llevar sus narrativas hacia límites más arriesgados con el fin de ofrecer experiencias únicas dentro del arte videolúdico. No negando la existencia de este vacío tan desolador, sino entregándosele, comprendiendo que forma parte importante de la vida, y que si se quiere vivir plenamente, no se puede hacer como si no estuviera ahí. Entendiendo que haber venido implica haber muerto, y que a la muerte volveremos, tarde o temprano, todos.



