El jazz que cruzó las estrellas
No sé cuántos análisis habré comenzado hablando del comienzo de un videojuego. Sé que este es el primer análisis que empiezo hablando sobre cómo he empezado otros análisis hablando del comienzo de un videojuego. Ya que Genesis Noir va sobre evitar que toda la existencia comience, creo que tengo una excusa. Me parece una manera eficaz de dar el primer chispazo de sentido, de una idea global que vertebre el texto y me permita irlo llevando hacia alguna parte De la misma manera, los primeros pasos, las primeras mecánicas, los primeros roces con aquello de lo que voy a hablar, elaboran una primera impresión, un hilo del cual el videojuego y yo iremos tirando para tejer, colaborativamente, su mensaje. En Disco Elysium es el post-humanismo polifónico de la pluralidad dividual, las voces privadas que nos informan sobre la fragilidad de nuestra consciencia, no pararán de atormentarnos; en Kentucky Route Zero la liminalidad de los tiempos, la poesía que se refugia en tecnologías olvidadas, los caballos y los seres fantasmagóricos; en Sayonara Wild Hearts es el electro-pop como antídoto acústico antidepresivo, el derrumbamiento de una arquitectura del romance y su posterior renacimiento entre chispas de besos y neón. Hay videojuegos que ofrecen todo su carisma desde el inicio, como si esa fuese la premisa conceptual que sus autores hubiesen concebido, pero que luego tuvieron que alargar porque libre mercado. No es el caso de tales ejemplos; su entusiasmo inaugural les sirve para coger carrerilla, para trazar fronteras discursivas y amplificar lo que ya dijeron en busca de perspectivas que vayan mutando sus propios paradigmas. Juegos que saben resistirse al tiempo, a la lógica de las finanzas, a la tradición que les ha precedido.

Luego están los cadáveres de las ideas que murieron antes de haber vivido plenamente. Spiritfarer, en sus primeras leguas de viaje, parece inyectar de humanidad e interdependencia las ontologías burocráticas e individualistas de los juegos de gestión, pero por no saber cómo experimentar con sus propios límites, se congestiona, y acaba siendo poseído por los fantasmas de su género. Carto plantea una dislocación entre las barreras geografía-cartografía, que puede colapsarte un buen puñado de neuronas en sus primeros territorios, pero luego dura demasiado, y para tener que durar, se limita a ir pasando de un escenario a otro, sin un pilar narrativo que sea capaz de soportar y equilibrar simultáneamente todos esos espacios. Estas necrografías, sin embargo, pueden ser resignificadas, y en lugar de usarlas para lamentar lo perdido, podemos celebrar lo insinuado, lo brevemente revolucionario, el paréntesis que estuvo lleno de magia. Es una especie de mundo posible dentro de otro que es realmente existente, ya que nos permite imaginarnos lo que el juego pudo haber sido de haber fermentado durante más tiempo, de haber tenido más presupuesto, de haber sido creado en un contexto no colonizado por el realismo capitalista (que te obliga a seguirle el ritmo a aquello que es exitoso para tener oportunidades de también serlo). De modo que alabar su primera gran idea, su primera y última gran jugada, me parece una forma válida de reivindicar el esfuerzo de las desarrolladoras, de solidarizarnos con sus intentos por contar algo íntimo y diferente en un medio que se obsesiona con rechazar sistemáticamente esos dos adjetivos. Señalar lo erróneo, lo repetitivo, lo reiterativo, forma parte de nuestros deberes críticos y periodísticos; funcionar como un sensor de alarma, que advierta sobre diseños cíclicos y conceptos empaquetados debe figurar entre nuestras aspiraciones. Pero al jugar y escribir sobre lo que jugamos no solo somos críticas y periodistas; somos, primera y últimamente, seres humanos, personas capaces de empatizar con la experiencia de otras. Y ahí está uno de los puntos de equilibrio sobre los que la crítica, creo, debería movilizarse. Esa es la postura que debería permanecer y permear las facetas de nuestro trabajo: explicar aquello que falla, pero preguntarnos el por qué, entendiendo que los errores no existen sobre el vacío, sino imbricados en el sistema, como una parte inseparable de él, como su síntoma.
 Igual que nosotras, los videojuegos deben hallar su equilibrio, e igual que para nosotras, es una tarea dificilísima. Su identidad programada por computadora les juega en contra: los videojuegos son sistemas, y la poesía no se lleva bien con los sistemas. Pero, al mismo tiempo, se necesitan mutuamente, pues el lenguaje es un sistema lingüístico (e incluso una tecnología, si seguimos los hilos teóricos literarios de Jesús G. Maestro), y un poema es una expresión de ese mismo lenguaje que lo desafía, que lo incita a ser otra cosa y que, en poquísimos casos, lo transforma en esa otra cosa. Por eso, debe celebrarse que tantos juegos lo hayan logrado, que se hayan burlado de los diagramas y los elementos automáticos, del código binario que es su fondo y su forma. Genesis Noir es un videojuego que, al menos en sus primeros trozos de Big Bang, lo consigue y lo moldea con una naturalidad sublime. Y es posible que luego no sea capaz de superarse a sí mismo o de mantener su propio grado de expresividad mecánica (a excepción de pequeños destellos de genialidad) pero todo debe destacarse, todo debe brillar, aunque no todo brille con la misma fuerza.
Igual que nosotras, los videojuegos deben hallar su equilibrio, e igual que para nosotras, es una tarea dificilísima. Su identidad programada por computadora les juega en contra: los videojuegos son sistemas, y la poesía no se lleva bien con los sistemas. Pero, al mismo tiempo, se necesitan mutuamente, pues el lenguaje es un sistema lingüístico (e incluso una tecnología, si seguimos los hilos teóricos literarios de Jesús G. Maestro), y un poema es una expresión de ese mismo lenguaje que lo desafía, que lo incita a ser otra cosa y que, en poquísimos casos, lo transforma en esa otra cosa. Por eso, debe celebrarse que tantos juegos lo hayan logrado, que se hayan burlado de los diagramas y los elementos automáticos, del código binario que es su fondo y su forma. Genesis Noir es un videojuego que, al menos en sus primeros trozos de Big Bang, lo consigue y lo moldea con una naturalidad sublime. Y es posible que luego no sea capaz de superarse a sí mismo o de mantener su propio grado de expresividad mecánica (a excepción de pequeños destellos de genialidad) pero todo debe destacarse, todo debe brillar, aunque no todo brille con la misma fuerza.
Atmosferizadas con eso que se llama jazz y que nace al mismo tiempo que el tiempo, las maniobras de Genesis Noir ofrecen una primera impresión deliciosa, de esas que quedan perfectamente ubicables en los laberintos de la memoria, de la experiencia. Así que, para hacerle justicia a todo ese trabajo magnífico y esa originalidad genialmente diseñada, hablaré primero de lo que brilla, de lo que funciona y lo que comunica. Ya luego, habiendo reconocido que este título es original, que camina en la dirección correcta y que es una evidencia clarísima de que el videojuego está ansioso por destruirse y replantearse a sí mismo, de tocar otras referencias y ser intertextual, hablaremos de lo demás.
Entonces, ¿qué es el inicio de Genesis Noir? Es un caos deliciosamente orquestado, una hechura de luces y vibraciones acústicas y dos colores que danzan sobre un vacío en pleno crecimiento. Es una poética del desorden organizado, de los sistemas y cables invisibles que mantienen al universo girando y la fisura que poco a poco, momento a momento, se abre paso: puñetazo de platillos y trompetas, vaivén cromático de sus criaturas, náusea visual que perfila su entramado de calles cronológicas. Todo eso atrapado en la red onírica de una noche perpetua, en la que tiempo es algo tan barato y tan desechable que se lo compras a un detective que lo lleva prendido de la gabardina, como microconstelación de signos y manecillas. Un mundo en el que el tiempo lineal, que reitera un tic sobre un tac infinito, solo existe dentro de los relojes, pero que afuera se traba, se condensa y se desdobla en un millón de bucles. Coágulos jugables de tiempo. Por eso los habitantes de su crepúsculo compran segundos al mayoreo, para sentir que lo tienen atado a la muñeca, que lo controlan de alguna forma. En ese sentido, nuestro detective destaca entre los demás, porque su relación con el tiempo no se cimenta sobre ninguna ilusión, sino sobre una ontología. Él es el tiempo. Pero no estamos ante una criatura ancestral, ni una presencia ominosa; el tiempo, más bien, parece ir deprisa, como si su existencia le fuese ajena, apurado por su propia semiología: carteles, horarios, relojes y anuncios que lo subordinan y lo llevan hasta la habitación en la que el Big Bang está asesinando a la masa del universo, una totalidad espaciotemporal convertida en femme fatale. Nuestro ser-tiempo, un detective flacucho y sensible, no puede permitir que esto ocurra.
Luego, el universo se descubre como una parcelita cultivada en el subsuelo de la realidad: un corazón en forma de espiral que resplandece y le bombea instantes a la existencia, a sus venas minerales y arterias astrológicas. Todo eso que hemos crecido viendo como sagrado, gigantesco y ajeno (los cuadrantes galácticos, las supernovas, las lluvias de estrellas) se viene a nuestro eje, y por eso, todo es digerido y metabolizado por caos pre-existencial. La vida hecha de secuencias se desmenuza y se remezcla con fragmentos de saxo, noche y vacío. La luna, como en aquel poema, es un espejo del tiempo (un espejo habitado por el detective), un reflejo de las cosas que ocurren en la oscuridad. Entre esas cosas, el nacimiento de todo. La génesis del primer y último color, el tinte que colorea la consciencia. El rincón de la nada en donde lo real florece, al ritmo de un jazz sideral.
Sus capítulos, vertebrados según el trayecto de un disparo que es el Big Bang, son las etapas de gestación del cosmos, y nosotros la seguimos en una balística interestelar, un ultrasonido de cuerpos celestes con el fin de evitar que ocurran, y así poder salvarle la vida a nuestro one night stand. Interrogamos a las moléculas, contrastamos los átomos que en el futuro son estrellas que en el pasado fueron supernovas y tejemos una red que, a medida que resolvemos e interpretamos sus nudos narrativos, se va trenzando hasta volverse densa, fibrosa, un cordón umbilical que atraviesa el vacío y el espacio, hasta llegar al feto de lo existente. Y una vez frente al gameto del cosmos, asesinarlo. Más precisamente, evitar que suceda. Abortar la realidad.

Toda esta premisa es fantástica, pincelada con un estilo visual que me pregunto cuánto tardarán otros en imitar. Es cautivante, es inédito, como una vanguardia pictórica para que la nadie estaba listo pero que todos, en colectivo secreto, esperaban. Sus cuadros juegan con la composición, con las dimensiones del espacio y los personajes que lo habitan. Los niveles y relieves de sus imágenes le devuelven al ojo telescópico un sistema de íconos misteriosos, metafóricos de algo que desconocemos, sospechosos respecto a lo que están diciendo o lo que tratan de decir, pero no por ello imprecisos. Este aparato visual va conectado a algo que le da motivos para ser como es, para verse así. El reloj cuya cara es un cuarto menguante, por ejemplo, ofrece una interpretación del poema que mencioné; porque si el tiempo surge como un sistema métrico de los días, y los días ocurren porque la tierra gira para enfrentar al sol, entonces el sol es el tiempo mismo. Y por eso la luna, que refleja los rayos del sol durante nuestro pedacito de noche, es el espejo de ese tiempo. Pero es el momento en que tocamos lúdicamente su heterogeneidad de texturas oníricas, en nos hacemos parte de ellas, que las grietas se abren y los agujeros incompletan la totalidad de su mensaje, convertidas ambas formas de vacío en inconsistencias, y no en incentivos para llegar hasta sus abismos semánticos. Jugar no es hacer poesía, ni formar parte de un poema escrito (o recitado) por otra, sino ver las palabras del poema pero sin sentirlas, leerlo pero no poder escucharlo ni en nuestra cabeza.
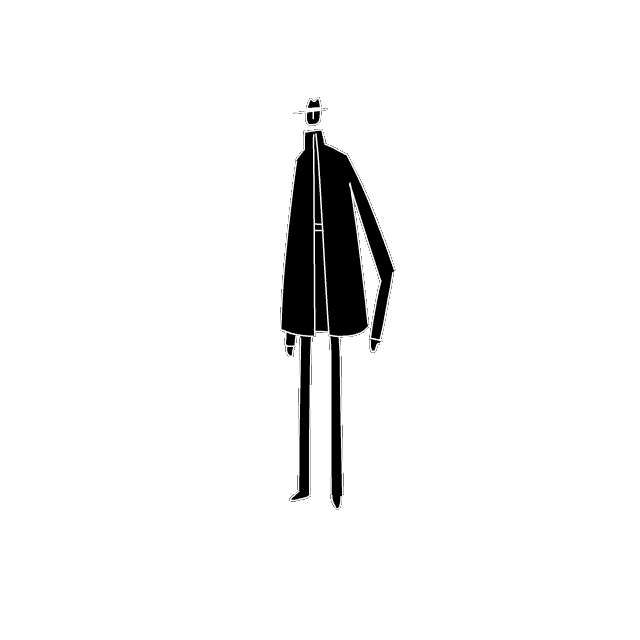
Hay creatividad. Repartida, fragmentada, separada por largos períodos de repetición y elementos familiares, pero la hay En uno de los instantes, visitamos un microdiorama japonés, un bosque conquistado por la nieve del invierno y el fuego de la venganza, cuyo corazón es una casita en la que le hacemos una práctica de kintsugi a las cicatrices abiertas del futuro. Más adelante, sintonizamos el espectrograma del cosmos, armando una melodía que es el testimonio de su nacimiento, sus primeros sollozos que rebotaron entre las semillas de las estrellas. Hay una ciudad hecha de ojos y perspectivas en la que la narrativa de la novela gráfica resuena con la dialéctica del videojuego; llevándonos por un sendero de viñetas que son formas de enmarcar la noche. Hay un duelo psicofónico en el ojo de un sistema solar ferroviario y una hilera de rascacielos que va aterrizando mientras le dibujamos música al vacío. Pero después, ensombrecidas por una gruesa capa de abstracción, están las metáforas rotas de las que hablé con Maquette. Está el diseño que usa el amarillo para llevarte de la mano, pero que desaparece cuando un acertijo eleva su complejidad performativa hasta puntos en los que se hace necesario consultar el walktrough. Y los comentarios en esos walktroughs me dicen que no soy el único, con gente que le invirtió horas a un solo puzzle, y que, rendida, acudió a estos puntos digitales de encuentro. Esa carrerilla que mencionaba al principio se ve abruptamente interrumpida, frenada en seco por un estilo que es tan nómada como sedentario. Porque cuando los engranes de la visualidad, la sonoridad y la mecanicidad embonan y confluyen, algo encaja en nuestro cerebro, como un encuentro entre dos componentes interplanetarios que no debían cruzarse, pero que se cruzan para explotar y dar a luz una nueva forma de sí mismos, una continuación en forma de ruptura.
Esta ruptura acude al rescate en la recta final. El juego se desentiende de sus bases, se sale de sus fronteras, y funciona. Un poema emerge de entre todas sus capas de lenguaje plastificado, un significado que se refleja en cada centímetro de la pantalla; se lee, se recita, se siente y se juega. Y los colores danzan sobre un vacío inducido al trance, un viaje lisérgico cosmológico, la alucinación del tiempo mirándose a sí mismo suceder, una y otra vez, en todos los lugares y en todas las consciencias. El desdoblamiento del reloj dentro de aquellos que lo inventaron, que lo identificaron en sí mismos, que lo sintieron surgir al cazar a la criatura eterna, al tomar una venganza feudal en contra del mañana, al convertir el brillo de la metrópolis en sonido, y al evitar que todo esto sucediese, bajando y subiendo unas escaleras metafísicas. Se desbaratan los epígrafes científicos, los patrones, los laberintos cíclicos, remplazados por el ahora, sustituidos por el aquí. Y no puedo evitar la sensación de que valió la pena, de que este juego fue valiente, de que imaginó y volvió real una constelación de cosas que no deberían serlo, que flotaban, inertes, en el abismo subconsciente de un grupo de desarrolladores rebeldes.
Una obra respetable
Quizá, después retornen a mi interpretación de todo esto los moldes rígidos de la exégesis, la necesidad de sistematizarlo, de insertar el estanque borroso de las emociones en el mar uniforme del método analítico. No sé qué me ocurrirá después con esta obra, no sé lo que hará mi cabeza con sus rasgaduras de lo real. Lo que es evidente es que cualquier videojuego construido desde el point and click que sepa llegar a esas cotas simbólicas tan minimalistas, que pueda poner en jaque a años de condicionamiento pavloviano en cuestión de diseño, mecánicas y narrativa, es uno que merece mucho respeto. Uno que merece ser pagado, analizado y jugado por todas aquellas interesadas en saber a dónde estamos yendo como medio y comunidad. Además, si no eres una persona que frecuente los psicodélicos, esto es lo más cerca que estarás de sentirlos en tus ojos y en tu cabeza. Y eso ya es algo.
Este análisis se ha realizado con una copia para PC adquirida por la propia redacción.



