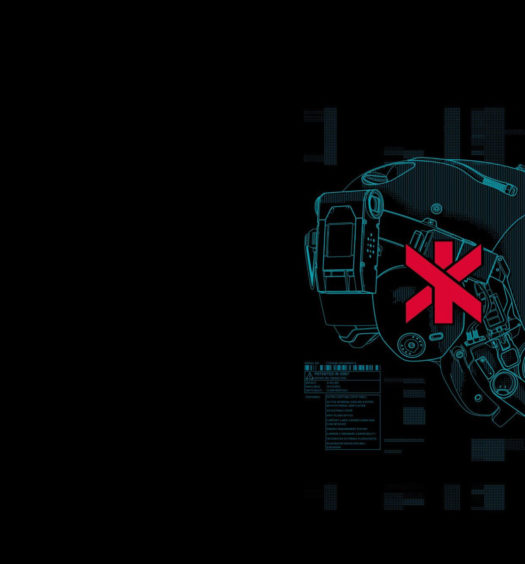El descenso a los infiernos del vaquero
El western fue el género cinematográfico americano por excelencia durante buena parte del siglo XX, que vivió su época dorada en las décadas de los 40 a los 60. Obras ambientadas en el Lejano Oeste como La Diligencia (John Ford, 1939) o Solo ante el peligro (Fred Zinnerman, 1952) ocupaban el lugar de los carteles de los grandes blockbusters de la actualidad, los mismos que hoy les quedan reservados a las grandes producciones de Marvel como Black Panther (Ryan Coogler, 2018) o Avengers: Endgame (Joe y Anthony Russo, 2019). Sin embargo, y a pesar de (o quizás, precisamente, a causa de) el gran éxito que cosechaba, lo cierto es que por los temas que abordaba y los tiempos que corrían, y aunque abunden las excepciones, podría decirse que se trataba de cine algo superficial. El western fue una creación americana y como tal, fue utilizado en numerosas ocasiones para narrar, tomándose eso sí, las licencias necesarias para hacer de aquella una historia épica y no siempre fiel a la realidad, la leyenda del proceso de fundación y poblamiento de los Estados Unidos. Como consecuencia de esta ambientación recurrente, los personajes que ocupaban los roles protagónicos se regían principalmente por ideales masculinos y americanos. Predominaban los personajes hombres, firmados por hombres, creados para hombres. Personajes que hacían prevalecer el ideal de hombre americano, masculino y fuerte; tipos duros que lo eran por el mero hecho de serlo, que encarnaban los valores de la cultura americana y la Doctrina del Destino manifiesto, todo ello bajo un imaginario estético que se convertiría en uno de los principales elementos representativos del cine del oeste.
No sería pues hasta prácticamente la decadencia del género que las obras comenzarían a tomar un tono más psicológico, surgiendo nuevos sub-géneros adheridos al western clásico, y abordándose temas que antes resultaba inimaginable encontrar en una película de vaqueros. Son obras como Pequeño Gran Hombre (1970) y Missouri (1976), ambas dirigidas por Arthur Penn. Más recientemente, y entrado ya el siglo XXI, aparecieron obras que iban más allá en su afán por indagar en los personajes de un género que parecía condenado a desaparecer. Es el caso de filmes como Brokeback Mountain (Ang Lee, 2006) o Los Hermanos Sisters (Jacques Audiard, 2018), cuyos protagonistas encajan con el estereotipo del cowboy más clásico – visten sombrero tejano, portan armas de fuego y son rudos y maleducados – pero que, sin embargo, se enfrentan a dilemas y situaciones hasta entonces inexplorados por el género.

La primera de las dos obras, con un cast encabezado por Heath Ledger como Ennis del Mar y Jake Gyllenhaal como Jack Twist, toma deliberadamente elementos del cine western para narrar algo que hasta entonces había resultado impensable en un cine con un público eminentemente masculino – un romance homosexual. El filme indaga además en el psique de ambos protagonistas, atendiendo a sus duelos internos y miedos por ser quiénes son en una sociedad que los detesta, dando como resultado un western no de acción, sino una obra melancólica, íntima y sentimental que tiene la peculiaridad de desarrollarse en escenarios más propios del lejano oeste que de un drama romántico. Por su parte, Los Hermanos Sisters sí que se acerca más a la estructura de una película de vaqueros clásica, plagada de persecuciones, tretas, crímenes y tiroteos. Sin embargo, esta película que narra una historia enmarcada en plena fiebre del oro, explora los adentros de su cuarteto protagonista. Ambos los personajes de Joaquin Phoenix, Charlie y John C. Reilly, Eli, bien podrían ser el dúo semi-cómico tan característico de las buddy film de corte western. Sin embargo, Audiard ahonda en sus dramas familiares y traumas infantiles, así como también lo hace con los personajes de Riz Ahmed y Jake Gyllenhaal, justificando así qué les lleva a ser los vaqueros que son, siguiendo las trazas de sus lazos familiares y fraternales, algo muy poco habitual en este género cinematográfico.
 Siguiendo la estela de estos títulos, y hablando ya de videojuegos, si tuviésemos que enmarcar el aclamado Red Dead Redemption II (Rockstar Studios, 2018) dentro de un género en particular, deberíamos clasificar la obra precisamente como parte de una de esas nuevas vertientes que surgieron cuando el western se encontraba ya de capa caída: el western crepuscular. Se trata de un tipo de cine de vaqueros mucho más melancólico y atormentador, que nos presenta un Lejano Oeste que, al igual que el género, está en decadencia. Sus protagonistas ya no son héroes ni imbatibles forajidos; ahora son perdedores nostálgicos, acabados, que luchan por permanecer en su mundo salvaje, que da los últimos coletazos para dejar paso a los nuevos valores y estilos de vida de la civilización – el caso de la banda de Dutch y compañía.
Siguiendo la estela de estos títulos, y hablando ya de videojuegos, si tuviésemos que enmarcar el aclamado Red Dead Redemption II (Rockstar Studios, 2018) dentro de un género en particular, deberíamos clasificar la obra precisamente como parte de una de esas nuevas vertientes que surgieron cuando el western se encontraba ya de capa caída: el western crepuscular. Se trata de un tipo de cine de vaqueros mucho más melancólico y atormentador, que nos presenta un Lejano Oeste que, al igual que el género, está en decadencia. Sus protagonistas ya no son héroes ni imbatibles forajidos; ahora son perdedores nostálgicos, acabados, que luchan por permanecer en su mundo salvaje, que da los últimos coletazos para dejar paso a los nuevos valores y estilos de vida de la civilización – el caso de la banda de Dutch y compañía.
Por su parte Arthur Morgan, protagonista de la obra, es todo (y más de) lo que podría esperarse de un protagonista de un western crepuscular. Sigue cumpliendo con los estándares del cowboy tradicional, – es diestro con el revólver pero un patán con las palabras, un tipo que permanece impasible cuando la adversidad arrecia, fuerte en físico y voluntad – pero estas características no constituyen un mero cascarón vacío. Bajo la coraza, se esconde un hombre castigado, con valores y creencias que se tambalean, y ligado a una vida de la que no puede escapar porque nunca ha conocido otra forma de vivir. Arthur podría encajar en el arquetipo de personaje cliché del “tipo duro”, pero no uno cualquiera, sino uno que lo es por necesidad, uno al que su propio mundo ha construido.
Al inicio del juego, no conocemos demasiado acerca de nuestro protagonista. De hecho, tampoco sabemos mucho acerca de sus fines y metas, algo que resulta aún más llamativo teniendo en cuenta que un videojuego generalmente tratará de darle al jugador un objetivo que cumplir lo antes posible. En Red Dead Redemption II, sin embargo, Arthur comienza siendo un hombre libre y mantener esa libertad constituye, de hecho, su único propósito. No importa cómo ni dónde, al menos no mientras Dutch, que es como un padre para Arthur, y el resto de la banda, que son como sus hermanos, sigan a su lado. A esta carencia de misiones se le une también la ausencia de un enemigo tangible. Es cierto que los O’Driscoll o Cornwall se interponen de forma recurrente en el camino del grupo protagonista, pero lo cierto es que ninguno de ellos triunfa nunca en sus intentos de acabar con la libertad de Arthur, y es que no pueden arrebatarle algo que no posee. Morgan lucha desesperadamente por mantenerse libre pero, una vida de huida, preso de su propia mente y de sus decisiones pasadas, y con la única figura en la que ha creído tambaleándose, es de todo menos libertad; la banda parece la única opción para sobrevivir, pero la vida bajo el ala de Dutch se asemeja más a una prisión.
Conforme la trama avanza, descubrimos detalles del pasado de Morgan que nos ayudan a comprender qué le ha llevado a vivir la vida que ha vivido y a seguir a pie juntillas las órdenes de Dutch durante tantos años. En uno de los capítulos finales, y siempre que hayamos conservado el honor alto durante la partida, Arthur mantiene la que es posiblemente la conversación más reveladora del juego con la Hermana Calderón, en la que se sincera acerca de como le atormenta haber perdido tan pronto a su madre y tan tarde a su padre, haber vivido la muerte de un hijo y haber dejado atrás a la única mujer que le ha amado por su incapacidad de vivir de otra forma. Además, también le confiesa que ve la muerte de cerca, y es justo en ese momento que Arthur dice algo que rompe por completo con el estereotipo del cowboy del western tradicional y con el cliché del tipo duro en el que podría enmarcarse al personaje; Arthur reconoce tener miedo, y eso es lo que más humano le hace, porque no hay nada más humano que sentir miedo. Por esta serie de acontecimientos, es coherente que Morgan buscase refugio e idealizase por completo a Dutch, que tomó el papel de su figura paterna y es por ello que, cuando este último adopta una actitud egoísta y cobarde, en la que acusa de traidor a cualquiera que difiera con sus opiniones y deja atrás a aquellos que le han confiado todo, Arthur caiga en un bucle en el que no pueda sino replantearse qué demonios ha estado haciendo hasta entonces y qué quiere hacer en adelante.
Precisamente también durante la recta final del juego, Arthur es imprevisiblemente diagnosticado con tuberculosis, coincidiendo además con los momentos en los que la confianza y devoción que siente por Dutch pasan sus horas más bajas; casi parece que esa relación tóxica de obediencia incondicional hacia un hombre que no es quién Arthur creía que era, y el peso de cargar con tantas pérdidas a sus espaldas, hubiese corrompido tanto su alma que hubiera comenzado a corroer también su cuerpo.
En el cine de vaqueros, el oeste simbolizaba el futuro, la libertad, el mañana. Arthur se pasa buena parte del juego reclamando viajar hacia el oeste, pero el grupo siempre acaba viajando al norte, o al sur, o al este. Al igual que en tantas obras de western crepuscular, el oeste ni es ni tiene futuro. No hay un oeste para Arthur, pues su fin está marcado por la enfermedad, y es por ello que termina sacrificándose para que John, Abigail y Jack puedan tener lo que el no; ellos se convierten en su legado. De este modo, inspirado por el western más decadente, en el mejor sentido posible de la palabra, Red Dead Redemption II nos brinda un personaje complejo y vivo, atormentado y resignado, al igual que el mundo al que pertenece y que, al igual que los de las obras de Lee o Audiard, rompe con ese molde de masculinidad que nos muestra al hombre que no teme ni sufre, solo avanza, para mostrarnos a uno diferente – uno que nos muestra la cara más humana de aquellos que no han sido concebidos para sentir como si lo fueran.