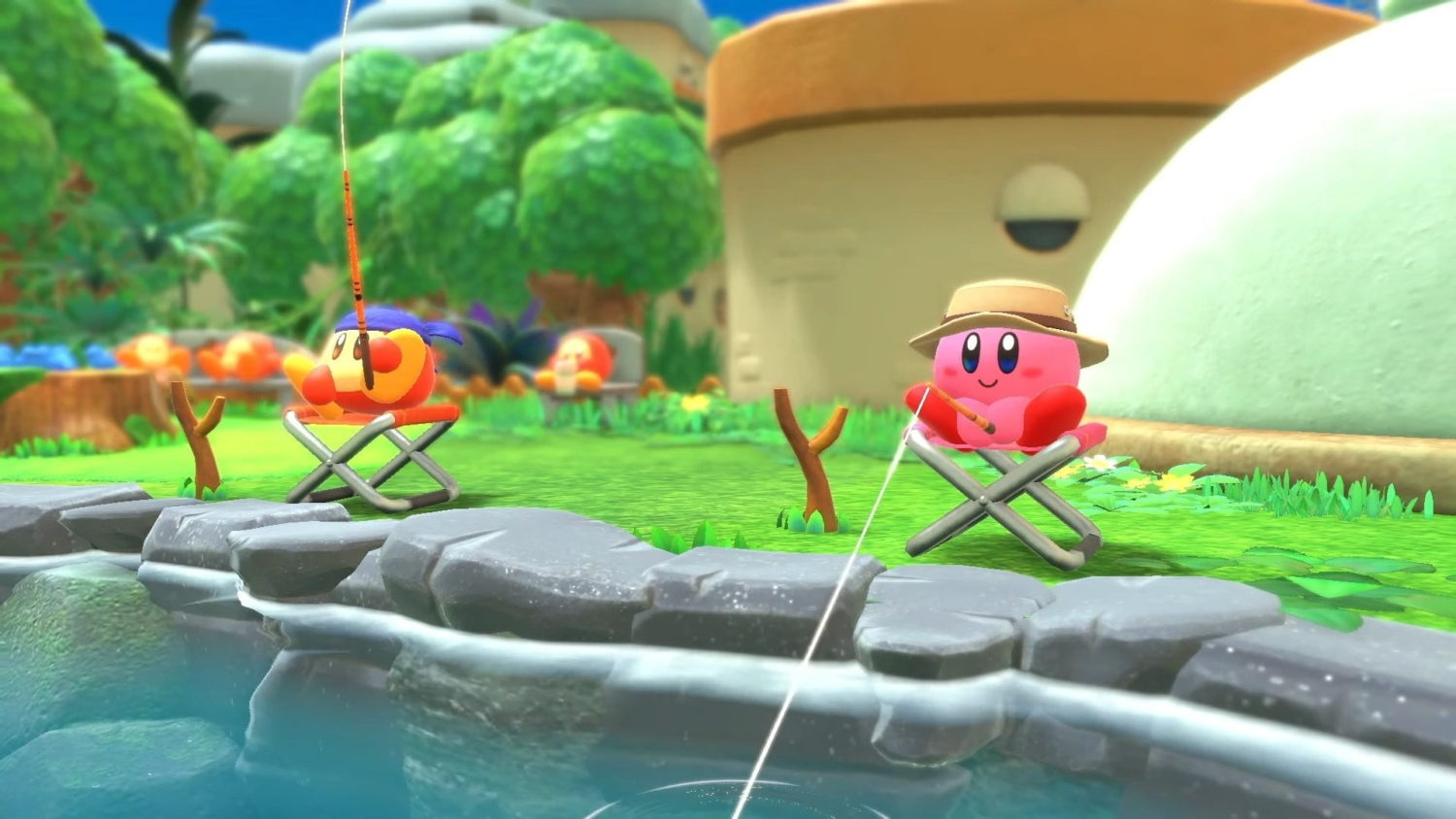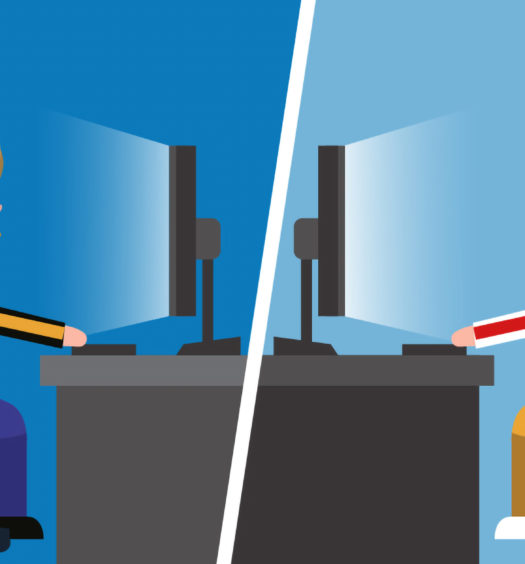Necesidad productiva dentro del ocio
De vez en cuando surge por redes alguna conversación en torno a la eterna pregunta: ¿para qué jugamos a videojuegos? Esta cuestión, que se antoja reduccionista, tiene un sentido más profundo de lo que puede parecer en un principio. Obviamente, las obras culturales tienen cierto componente de entretenimiento, pero creo que el consenso sobre el aporte extra (por suerte) es cada vez mayor. Con ello, y como podemos observar en la mayoría de críticas y análisis, tanto de investigación académica como en la prensa cultural, se le dota al videojuego, igual que al cine o la literatura, de una capacidad transmisora de ideas, conceptos y, de nuevo, entretenimiento.
Ahora podríamos orientar el debate hacia una reflexión sobre cómo utilizamos las obras culturales para evadirnos en una espiral de distracción que nos permite alejarnos del tedioso día a día. Sin embargo, la idea de este artículo pasa por, precisamente, el efecto contrario: cómo utilizamos las obras culturales cuyo formato se asemeja a un trabajo sin recompensa monetaria. Por otro lado, podría hablarse también de cómo, a pesar de estar cansados y tener poco tiempo para disfrutar de nuestras cosas, acabamos imponiéndonos tareas de aprendizaje en torno a la cultura y a la recepción de todas las ideas que alguien quiso transmitir.

Mi compañero Alejandro apuntó en la buena dirección hacia todas estas ideas en varios de sus textos. Concretamente, hablando de cómo los mundos abiertos parecen diseñarse para generar un bucle rutinario. Con obras cuya envergadura crece exponencialmente, el tamaño se ve prontamente superado por la falta de contenido, no tanto en cantidad sino en calidad. Esto no es nuevo: desde que tengo uso de memoria, los videojuegos han incluido algún tipo de contenido secundario basado en coleccionables o misiones sin sustancia cuyo único objetivo es mantenernos algunas horas extra pegados a la pantalla. Sin embargo, desde que los mundos abiertos tienen más presencia que el resto de títulos, esa rutina se reduce a dar vueltas y vueltas, a veces sin ningún sentido. Y ojo, siempre he sido apasionado de los mundos abiertos. Explorar videojuegos es una de mis pasiones y estos juegos posibilitan descubrir sus mundos paso a paso. Pero bueno, sobre el futuro de los mundos abiertos hablaremos, tal vez, en otro artículo próximo. De momento, basta con recordar que, como bien apunta Alejandro, los males endémicos parecen seguir presentes a día de hoy, aunque haya alguna que otra apuesta interesante de vez en cuando que intente aportar frescura al panorama.
Os preguntaréis, tal vez, acerca de la utilidad de rescatar el texto de mi compañero para las premisas de este artículo. Pues bien, la clave radica en la idea de “rutina”. Ese ciclo determinado que repetiremos constantemente al completar de forma similar un gran número de desafíos que acaban por ser un mero trámite para conseguir un nuevo complemento estético o simplemente queremos conseguir todos los trofeos que el juego ofrece. Todo acaba convirtiéndose en un bucle de obras de gran tamaño que se superponen en el tiempo. No terminamos una para estar ya metiéndonos en la siguiente, intentando completar lo máximo posible antes de cansarnos y pasar a otra más y así de forma indefinida. ¿Estamos capitalizando los juegos en forma de trofeos por placer o para sentir que nuestro dinero ha servido para algo?

Por otro lado, el punto de vista bajo el que quería enfocar este artículo es el del trabajo voluntario. Esto parece una ligera exageración, pero mirémoslo de otra forma: normalmente, y no creo que sea el único en esto, no nos mola demasiado trabajar. Sí, es interesante enfocarse en proyectos personales. También puede que nuestros proyectos despunten y nos acabemos dedicando a algo que nos guste, lo que aliviará nuestra carga, pero seguirá siendo eso: una carga, tanto física como psicológica. Al final, trabajamos para conseguir tiempo en el que no trabajar. Por ello, convertir nuestros hobbies en una ristra de tareas acaba minando nuestra moral al habernos impuesto obligaciones de visionado y lectura que, simplemente, no terminaban de entrar en ese momento.
Pero lo más interesante no es que intentemos “trabajar” poniendo al día series — joder, Disney, no me da la vida — películas y otros contenidos buscando la máxima productividad. Lo curioso es cuando el propio ocio supone un trabajo en sí mismo. Hablo, sin ir más lejos, del gran número de videojuegos que incluyen mecánicas que perfectamente podemos asociar con tareas. Esto tiene mucho que ver con los mundos abiertos mencionados al principio, pero es aplicable a la gran mayoría de obras. Cuando vemos una serie, nuestra recompensa, por decirlo de alguna manera, es el final de la misma. Haberla terminado supone que hemos disfrutado del viaje que se nos ha propuesto (dejando de lado el análisis y la reflexión del que decidamos ser partícipes). En un videojuego es igual, pero el camino implica algo más que un visionado pasivo. Tener que formar parte de la narración e incluso alterarla dentro de ciertos parámetros coloca al jugador en una posición especial: tiene que hacer cosas.
Ese “hacer cosas” tiene una amplia aplicación. Pero, en general, existe en cualquier videojuego que no se base en una única mecánica. A nada que tengamos tareas secundarias, entretenimientos superpuestos o incluso situaciones en las que decidir y gestionar, estamos acercándonos a la idea de trabajo. Curiosamente, sin recompensa monetaria de ningún tipo, sino la pura satisfacción personal de una idea virtual que, técnicamente, no tiene ningún valor si así lo deseamos. Como reza el título de este artículo, dedicamos nuestro tiempo “libre” a gestionar y trabajar dentro de los videojuegos, sin recompensas materiales que afecten a nuestra vida de forma directa, y lo hacemos con mayor satisfacción que la gestión y trabajo en la vida real.
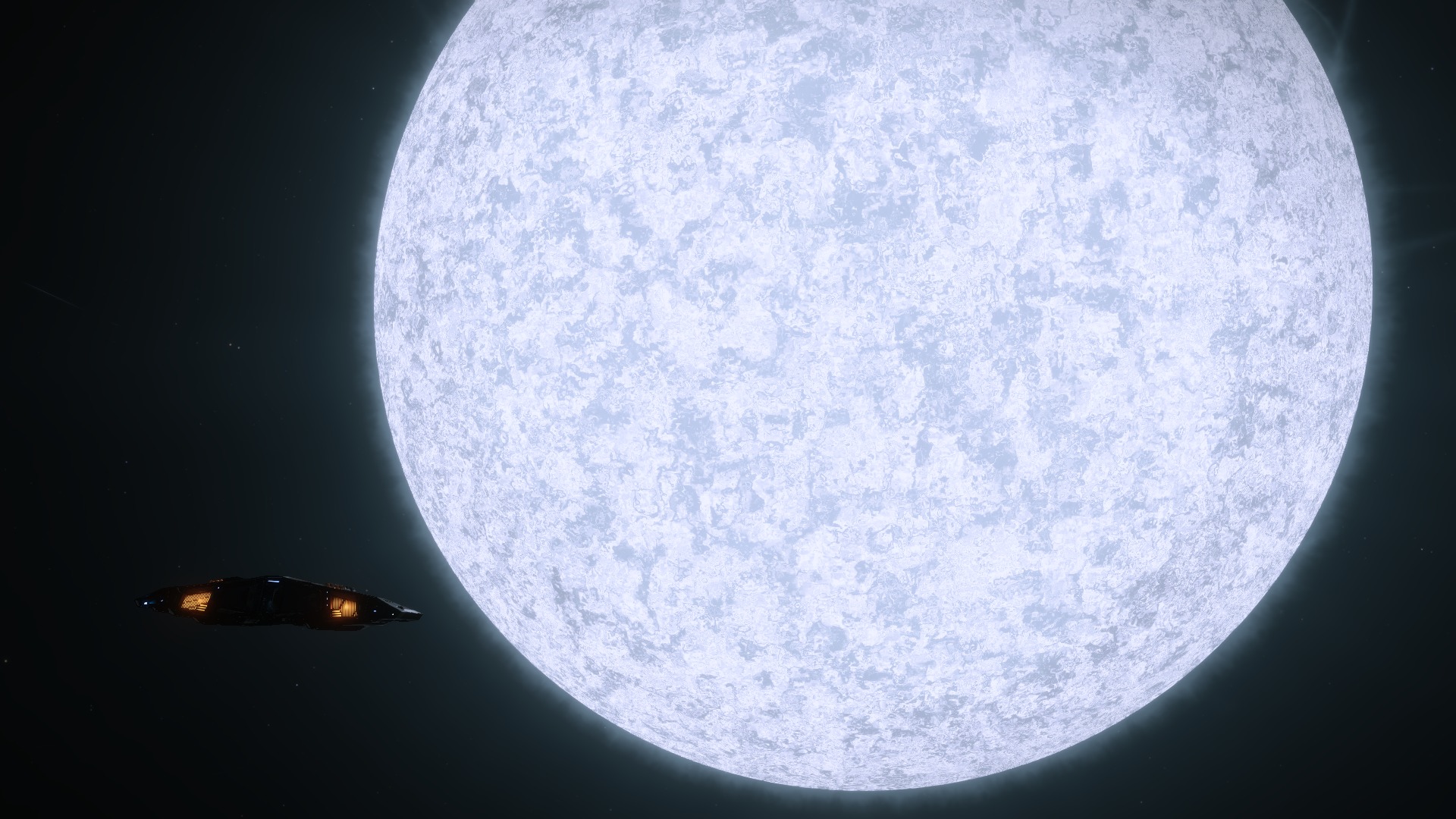
Este es un fenómeno curioso que muchos habréis experimentado, aunque ahora mismo podáis tacharme de exagerado. Pero… ¿Cuántos de vosotros habéis echado más de cincuenta horas a Civilization VI, optimizando vuestras sociedades turno a turno para ganar una partida contra una IA? Lo mismo se aplica a Cities Skylines que, además, no tiene el componente militar y diplomático que podría aportar sorpresas a la partida. O la saga Anno, estupendos simuladores de gestión civil basados en el comercio y las proporciones de recursos para optimizar los procesos. Es más, hablando de optimizar, podéis confesar: ¿cuántas horas habéis echado en Factorio, Satisfactory, Dyson Sphere Program o simplemente en Minecraft intentando que todos los procesos industriales sirvan para acumular recursos en masa?
Todo esto es aplicable a títulos que gestionan comunidades pequeñas como Banished, pero también para títulos cuya actividad principal es otra completamente distinta. En Assassin’s Creed Valhalla podemos ir construyendo un asentamiento, cazando, pescando y haciendo actividades secundarias que, aunque pueden tener que ver con el mundo, son puras abstracciones virtuales que, simplemente, nos hacen sentir mejor, pero no proporcionan ningún beneficio sustancial en última instancia. Ojo, no digo que no tenga cierto valor sentimental de cara a sentir la experiencia como nuestra, pero no deja de ser curioso el fenómeno que hace que queramos ahorrar dinero en Skyrim para comprarnos la mejor casa que, literalmente, tiene la misma funcionalidad que la peor en lo que almacenar objetos se refiere.
El colofón para estas ideas lo proporcionan los juegos multijugador. Basta con conocer algunos más tradicionales como World of Warcraft, en el formato MMO o pasar por ideas más del estilo League of Legends y otros juegos convertidos en deportes electrónicos. Aquí mismo habéis leído acerca de hacer de camionero y minero dentro de títulos como Elite Dangerous. Farmear durante horas para conseguir personajes de alto nivel, realizar trabajos asociados a profesiones en títulos como Black Desert para subir a nuestro personaje y obtener dinero como si fuéramos empresarios autónomos, etcétera. En algunos casos, llegan a convertirse en trabajos reales. En otros, simplemente requieren una atención constante para estar al día con la comunidad, mantenerse en el meta y seguir siendo competitivos de cara a jugar con amigos. Pero, de una forma u otra, suponen cientos de horas de esfuerzo.

Skyrim_20161029230440
Jugar a videojuegos es voluntario, no es un trabajo y es puramente un divertimento personal que puede llegar a ser profundamente reflexivo y nutritivo culturalmente. Pero es innegable la autoimposición “laboral” que fabricamos (y que la propia industria alimenta) de cara a completar, a llenar huecos, a mantenernos al día, a estar preparados para cada lanzamiento, e incluso a echar horas y horas realizando una serie de tareas que, en otras circunstancias, podrían parecernos insulsas. No es algo necesariamente negativo, todo sea dicho. En cierto modo disfrutamos de “hacer cosas” aunque sean virtuales y para nuestra propia satisfacción.
Es curiosa la idea de llevar 500 horas construyendo la mejor granja del mundo en Stardew Valley, cuyos resultados dependen de una gestión económica eficiente, horas y horas de gestión del tiempo, recursos y de nuestra propia capacidad mental. Sin embargo, una granja o un huertito en la vida real implican una serie de esfuerzos (más físicos, eso sí) que, incluso bajo una mirada algo romántica y sin tener en cuenta las condiciones laborales, siguen pareciendo tediosas. Se vuelve más interesante, si cabe, la pregunta que abría estas palabras: ¿para qué jugamos a videojuegos?, sobre todo si tenemos en cuenta este componente de “trabajo” y “gestión” que aplicamos al medio videolúdico para gran parte de las obras, incluso cuando no suponen la principal mecánica jugable. Es bastante divertido ver cómo, pese a llevar toda la semana trabajando más de 8 horas diarias, estamos dispuestos a farmear enemigos en nuestro JRPG favorito para que los personajes suban de nivel.