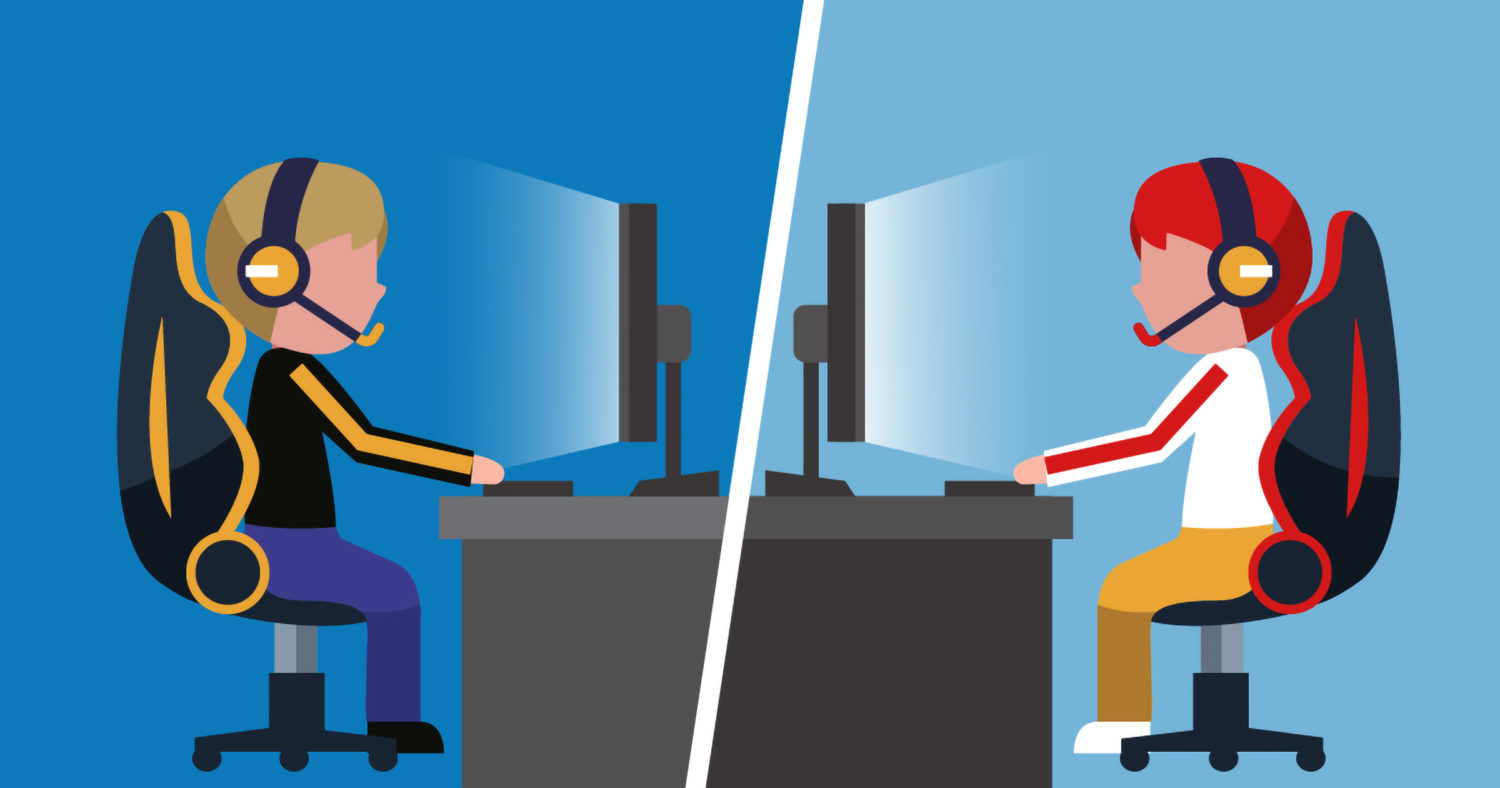Vientos de cambio
Vivimos tiempos extraños, ajenos. Con una segunda ola de COVID-19 mucho más inmediata y virulenta de lo que nos podíamos imaginar, y con anuncios cada vez más generalizados de nuevos confinamientos y restricciones, se reavivan inevitablemente los fantasmas de nuestro pasado cercano; ése que nos mantuvo encerrados durante varios meses a la espera de lo que sería una efímera remisión; ése que nos enfrentó a un día a día a solas con nosotros mismos y nuestros convivientes; ése que nos obligó a refugiarnos más que nunca en la cultura y el arte, ya fuera en forma de música, libros, películas y, por supuesto, videojuegos.
 Ha sido a lo largo de esta aciaga etapa que considero se ha probado más que nunca la versatilidad del medio interactivo. Son innegables las influencias que recoge el videojuego del cine, el teatro o la literatura, conformando un vehículo de expresión artística sin parangón. Pero también ha demostrado ser no solo un sustitutivo para el deporte tradicional, sino un coetáneo del mismo, como así lo demuestran las cifras ascendentes que año tras año alcanzan, por ejemplo, los Mundiales de League of Legends. Del mismo modo, ha servido para unirnos en la distancia, ejerciendo de lugar común para millones de personas. Como afirmaban Hugo Muñoz Gris y Lucas Ramada Prieto en Donde vivan los juegos, escrito al principios de año, mucho antes de confinamientos y nuevas normalidades: «el videojuego puede ser una hoguera alrededor de la cual reunirnos». Siempre lo ha sido.
Ha sido a lo largo de esta aciaga etapa que considero se ha probado más que nunca la versatilidad del medio interactivo. Son innegables las influencias que recoge el videojuego del cine, el teatro o la literatura, conformando un vehículo de expresión artística sin parangón. Pero también ha demostrado ser no solo un sustitutivo para el deporte tradicional, sino un coetáneo del mismo, como así lo demuestran las cifras ascendentes que año tras año alcanzan, por ejemplo, los Mundiales de League of Legends. Del mismo modo, ha servido para unirnos en la distancia, ejerciendo de lugar común para millones de personas. Como afirmaban Hugo Muñoz Gris y Lucas Ramada Prieto en Donde vivan los juegos, escrito al principios de año, mucho antes de confinamientos y nuevas normalidades: «el videojuego puede ser una hoguera alrededor de la cual reunirnos». Siempre lo ha sido.
Ahora nos damos cuenta.
La inseguridad del refugio
Se da un fenómeno curioso en situaciones como la que vivimos en España entre los meses de marzo y junio de este aciago 2020. Todo tiene un precio y el abrigo que nos proporcionaban las paredes de nuestras casas llegó en detrimento de la estabilidad emocional, directamente relacionada con aquello a lo que se refería Abraham Maslow en Una teoría sobre la motivación humana. Mucho ha desvirtuado el corporativismo la teoría humanista del psicólogo estadounidense, concebida en sus orígenes para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en el entorno laboral. Desde lo que se consideraría a posteriori como psicología humanista, Maslow jerarquizó las necesidades humanas en cinco niveles: fisiológicas, de protección, sociales, de reconocimiento y de autorrealización, organizadas en una pirámide ascendente y sujetas a una serie de reglas que luego serían criticadas y revisadas por él mismo y por otros. Así, esta “pirámide de Maslow” ilustra una prioridad a la hora de satisfacer necesidades más o menos flexible, dependiendo de si se es más purista o más revisionista, en el orden antes nombrado.

Siendo consciente de que ha habido excepciones, la gran mayoría de nosotros, por suerte, hemos visto satisfechas las necesidades fisiológicas —alimentación, descanso, higiene básica, etc.— durante los meses de estricto confinamiento. Sin embargo, apenas al avanzar un escalón el panorama empezaba a emborronarse; el encierro ni siquiera parecía ser garantía de protección ante una amenaza invisible y desconocida, y sus implicaciones a buen seguro tambalearon las necesidades de protección o seguridad de más de uno —referidas a la integridad física o laboral, por ejemplo—. Sin embargo, es posible, y así sería en el caso de un porcentaje significativo de la población, que estas necesidades de seguridad fueran cubiertas desde un comienzo o a lo largo del confinamiento, momento en que llegarían las más difíciles todavía: las sociales o de afiliación.
No existe el introvertido ni el extrovertido puros y, en una circunstancia de encierro, hasta aquel que más disfruta de la soledad, entre quienes me incluyo, llegamos a echar en falta el contacto directo con familiares, parejas o amigos. Rechazando personalmente la idea original de Maslow acerca de que solo se atienden las necesidades superiores cuando se han satisfecho las inferiores, me atrevo a plantear la posibilidad de que hubiese personas todavía preocupadas por las menos prioritarias, es decir, por las de reconocimiento y autorrealización, a lo largo de esos cuatro meses. Sea como fuere, lo cierto es que nos enfrentamos entonces a circunstancias extraoridarias en las que, sin duda, el videojuego ha tenido su papel, primero, como modo de poner orden en un período caótico y, segundo, como ese lugar común en el que reunirnos con aquellos con quienes nos era imposible encontrarnos de otra forma.

Simular la vida
¿Por qué funciona Los Sims? ¿Y Animal Crossing? ¿Qué nos hace pasar más horas de las que nos gustaría reconocer cuidando de nuestro huerto en Stardew Valley? Quizás tenga algo que ver con la cita que eligió Irene González Velasco para abrir su artículo Cuando solo quiero irme muy lejos: «voy a dejarlo todo y me voy a ir al pueblo más lejano y más pequeño que sea capaz de encontrar, con una cabra, unos tomates y olvidarme de todo lo demás». O puede que esté relacionado con lo que, de nuevo, decían Muñoz y Ramada: «[el videojuego] nos brinda la posibilidad de trascender los espesos muros de nuestra realidad rutinaria para así dejarnos sentir “la vida de los otros”». El caso es que, con una vida —la nuestra— debería ser suficiente. Entonces, ¿por qué enrolarnos en otras aparentemente igual de ordinarias? ¿Y por qué fueron estos géneros los que mayor éxito aparente tuvieron durante el confinamiento? Es aquí donde entran los conceptos de riesgo y recompensa; una realidad mucho más accesible que la puramente material.
Extrañamente oportuno fue el lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons en marzo de este mismo año, apenas unos días después de que se decretara el estado de alarma en todo el territorio español y que los confinamientos empezaran a ser generalizados internacionalmente. Bendita casualidad que uno de los simuladores de vida y sociales más populares se estrenara en el momento más embrollado para nuestras rutinas. Se asomaba una nueva realidad en la que las reuniones sociales, los eventos, el ocio, las compras y los planes tendrían que relegarse a lo virtual; un hueco que el título de Nintendo parecía llenar a las mil maravillas.
 Y de eso se trataba, precisamente: de rellenar huecos.
Y de eso se trataba, precisamente: de rellenar huecos.
Normalmente esto tendría una connotación terriblemente negativa; utilizar el videojuego (o cualquier otro medio) para paliar carencias. Sin embargo, en circunstancias tan atípicas, como la de un confinamiento domiciliario, hablamos de llenar un vacío que no podía satisfacerse de otro modo. Y no es desdeñable que, incluso en situaciones de normalidad, estos juegos hayan visto crecer su éxito de forma meteórica; Los Sims lleva dando tumbos desde el 2000[7], mientras que Animal Crossing empezó su andadura un año después, en 2001[8]. Ambas series cuentan, además, con numerosísimas entregas para casi toda plataforma existente y no parece que su popularidad vaya a decaer en el futuro cercano.
¿Y cómo podrían? Una de mis quimeras desde que empecé a vivir solo —y, por lo que tengo entendido, es problema endémico— es todo lo relacionado con la intendencia y las tareas diarias que una vivienda requiere para poder considerarla como tal. No hablemos ya de los quebraderos de cabeza que da todo lo relacionado con el mobiliario previo a una mudanza o a la hora de hacer una reforma. Hablando en plata: la casa es un coñazo. Casi tanto como gratificante cuando, finalmente y nunca durante demasiado tiempo, consigues mantenerlo todo en orden, limpio y a tu gusto. Ahora bien, ¿y si se eliminaran todas esas molestas barreras logísticas, ludificándolas incluso, para dejar únicamente la parte de la gratificación? La respuesta es un género propio dentro de los videojuegos y varias franquicias multimillonarias.
Pero no solo de experiencias individuales vive el jugador, menos todavía en época de pandemia. El videojuego es ya mucho más que un lugar de esparcimiento; es un medio social.
Un lugar común
Como ya se ha mencionado anteriormente, y del mismo modo en que todos lo pudimos experimentar, el confinamiento dejó poco sitio para las reuniones sociales y nos relegó a buscar lugares comunes en otro tipo de entornos. Una circunstancia en la que considero mi caso paradigmático, ya que cuento por varias las personas con las que jugar a videojuegos de forma casi diaria. Mis amigos “de toda la vida”, sin embargo, han recorrido otros derroteros, raramente ligados al medio interactivo, y es por eso que aún me sorprendo con las sesiones nocturnas que pasé con ellos jugando a Pinturillo, formando algunos de los mejores recuerdos que guardo del aislamiento
No puedo evitar pensar que, en parte, hemos redescubierto el factor social del videojuego; que títulos como Overcooked, Fall Guys o Among Us han servido de sustitutivo improvisado para las cenas en grupo, las terrazas o las fiestas. El videojuego es el arte de las mil caras, un maremagnum en el que también hay lugar para la interacción social, incluso para aquellos ajenos a los mandos y los teclados; un sitio de unión que seguirá acompañándonos durante lo que reste de pandemia, pero también mucho después.